 |
| Toyen |
Hace un tiempo asistí a una
clase sumamente desconcertante. No recuerdo el programa completo del que
formaba parte aquella conferencia o lección magistral. Lo que sí es indudable
es que se trataba de unas lecciones impartidas por la más incuestionable
autoridad en una materia que suscitaba tanto interés en aquellos momentos como,
pongamos por caso, la neurociencia hoy día, aunque había una gran diferencia.
El carácter exageradamente especulativo de unas propuestas que no eran
susceptibles de ser comprendidas y mucho menos aceptadas por los más conspicuos
miembros de la comunidad científica.
En la primera sesión, lo atractivo
del tema y de los materiales de trabajo me permitieron disimular la desazón
producida por la incomprensión más absoluta de las ideas que allí se exponían.
La clase estaba a rebosar y
desde luego la entrega era absoluta; quiero decir con esto que por lo que yo
podía intuir, nadie dudaba ni de la competencia de la catedrática, a juzgar por
la emoción que traslucían las atentas miradas a la pizarra, ni desde luego de
sus propuestas y enseñanzas, pues no suscitaban en aquellos rostros atentísimos
ni la más leve contracción facial delatora de un desacuerdo, una duda, o mucho
menos una desafección con lo que allí se oía o se les entregaba por escrito.
¿ya habían asistido antes a
clases parecidas? Era como si fuesen colegas de laboratorio o de grupos de
investigación dirigidos por aquella misma autoridad. Sólo yo parecía dudar. Así
que estaba sola.
Salí de la primera clase con
la cabeza llena de ideas rimbombantes pero vacías de sentido. Palabras,
fórmulas, algoritmos, notas, esquemas, ecuaciones sintácticas que liberaban
energías desconocidas se amontonaban en absoluto desorden en mi cabeza. No. No.
He de reconocer que el desorden no era absoluto. Había unas pautas expositivas
rigurosas. Las ideas que la profesora compartía e incluso entregaba por escrito
para que pudiésemos seguirla más fácilmente respondían exactamente a uno de
aquellos primeros lenguajes de programación que una vez introducidas en la
computadora vía teclado se reflejaban en una pantalla absolutamente negra, pero
con la asombrosa recompensa de que tú podías ver cómo la máquina ejecutaba tus
órdenes. Eran líneas separadas por cifras que tenían que escribirse de diez en
diez, y recuerdo que las órdenes eran comandos en inglés de una sencillez
apabullante. Tu escribías por ejemplo 100 GO TO 50 y luego 110 IF n mayor que 0
THEN PRINT. Recuerdo haber asistido a aquellas clases de programación en BASIC
cuando tenía unos 18 años. Me rodeaban niños de ocho, incluso diez años menos,
que tenían muchísima más agilidad que yo para comprender y avanzar en el
desarrollo de sus ejercicios. Detecto ahora que estas imágenes regresan a mi
memoria, el extraordinario parecido en mi estado de ánimo en las clases, la
angustia de quedarse atrás, de non comprender. Era la primera vez que ocurría,
pues yo había sido siempre una de esas alumnas aventajadas que no sólo comprendían
las lecciones, sino que incluso podían anticipar casi siempre lo que aquellos
profesores de mi infancia y adolescencia se proponían explicar. También supe
siempre que no era que yo fuera una alumna especialmente dotada, sino que todo
era producto de la pésima calidad de la enseñanza recibida.
Me concentré en la hoja que
me acababan de entregar y en aquellas líneas encabezadas por cifras separadas
de diez en diez podía ver sentencias de todo tipo. Allí estaban las
desesperadas notas que Virginia Woolf había tomado una mañana en la biblioteca
del Museo Británico tratando desesperadamente de comprender por qué tantos
hombres habían descrito a la mujer en términos de inferioridad física y mental.
Había una línea de código, que por supuesto no entendía, pero que sí reconocía
como un hito en el desarrollo de la Inteligenicia Artificial. Estaban también
allí las ecuaciones diferenciales más bellas, traducidas a lenguas muertas. Por
supuesto estaba el signo lingüístico autoexplicándose y resolviéndose en una
sucesión de planos que sólo podían representarse por cadenas de ADN que
previamente habían sido formuladas basándose en hechos reales.
Todo existía y podía
reconocerse aisladamente. Saboreábamos y disfrutábamos, como posiblemente toda
generación, de haber nacido en la época histórica de mayor prosperidad, y de
haber alcanzado un nivel de desarrollo tal que no sólo nos aseguraba un
presente tecnológicamente superior, sino que nos abría constantemente
expectativas de futuros más ilusionantes que cualquier paraíso prometido por la
mejor de las religiones.
Entre las asistentes se encontraban
algunas personas que ya conocía. Nunca me hubiera imaginado encontrarme con
alguna en un curso como este. Reflexioné sobre sus temperamentos y
personalidades tratando de destilar algún rasgo común que explicase su interés
en las clases. Reconocí inmediatamente que lo que las unía era un seguidismo
acomodaticio a todo lo que oliese a elitismo académico. Acogían acríticamente
las intrincadas ideas de la profesora como seguramente lo habían hecho sus
abuelos con las bendiciones de su párroco.
No se planteaban siquiera la
posibilidad de cuestionar unos argumentos que le les presentaban con la
contundencia de un oráculo. Pero yo no comprendía. Y en esa segunda lección ya
no podría posponer mi sed de justicia, porque ya no era el deseo de comprender
teorías y ecuaciones extremadamente difíciles. Había comprendido el enorme
vacío que se escondía en aquellas monumentales sentencias paracientíficas, y una
insobornable decisión de reestablecer la lógica me llevó a formular preguntas y
compartir reflexiones que fueron rechazadas por todos como si fuesen descaradas
interrupciones sin sentido por parte de alguien que no tendría que haber sido
seleccionado para estar allí.
Mi compañero de pupitre
intuyendo mi desazón, me ofrecía generosamente, aunque a escondidas, sus notas.
Yo ahí podía ver alguna lógica, pues se trataba de un informático muy
competente al que apreciaba y que tomaba unos apuntes personalizados y en un
código que yo podía comprender. Le agradecí su gesto, más por lo que tenía de
honestidad propia, al tratar de interiorizar aquellas teorías grandiosas y
transformarlas en un humilde diagrama de flujo, que por su piadosa comprensión
hacia mi solitaria y reprobada posición.
Me fui a casa sola,
abriéndome paso entre el desprecio e indiferencia de los asistentes. Recogí
aquellas notas y las iba revisando mientras caminaba hacia casa. Me habría sido
más fácil descifrar una tablilla sumeria de minúscula escritura cuneiforme que
entender la lógica que seguían aquellas conclusiones en que “Les pensées” de
Pascal se descomponían en figuras geométricas cuyas caras se repartían entre
nosotros para que ofreciésemos una interpretación original. No tenían sentido
ni las propuestas ni las respuestas. Todo era sometido a un análisis tan
minucioso como ridículo y el signo lingüístico era tratado como una molécula a
la que se podía contaminar con cualquier mensaje. Si, era un lenguaje
articulado el que se hablaba en aquella clase, pero era de una prescindibilidad
tan evidente que te hacía dudar de tu propia materialidad. Era la comunicación
de la nada. Todo era tan insultantemente ridículo, pero la magnificación de lo
que denominaban contexto era de una estupidez insoportable. Uno de los
ejercicios nos presentaba una reproducción facsimilar del lomo de un libro de
Spinoza. Alli figuraban en letras doradas los caracteres del nombre del autor,
el título una frase del mismo autor que explicaba su libro, aparte de los datos
de publicación propios de aquella época. Ya saben, los privilegios, la venia,
el explicit…y todo eso tenía que ser analizado e inquebrantablemente entendido
como una parte inseparable del contenido moral del texto.
Me paré en seco y me armé de
valor. Di media vuelta, dispuesta a volver a la clase y abordar a la profesora.
Iba a pedirle sus credenciales y por supuesto el nombre de la disciplina que
originaban aquellas teorías que se tenían por las más innovadoras de la Academia.
Cuando llegué al aula, me encontré a la pitonisa. A estas alturas, yo ya había
decidido situarme al margen de la credulidad de aquella parroquia. Le pregunte
su nombre completo. No puedo reproducirlo aquí, pues se trata de una
investigadora muy reconocida y no es mi intención ocasionarle ningún sofoco.
Pero he de decir que en cuanto lo escuché aquel nombre recordé quien era. Me
había leído todos sus libros. Más de doscientos. Investigaba sobre la
desigualdad de género a nivel económico a lo largo de la historia. Una verdadera
autoridad en esta materia. Su trayectoria de investigaciones no tenía nada que
ver con las obtusas teorías que se escuchaban en el curso. Dije que había leído sus libro, y en efecto,
conocía sus textos, pero nada sabía de su aspecto físico. Las personas más
honorables, académicamente hablando, no suelen aparecen en fotografías ni por
supuesto sus lectoras solemos tener interés en buscarlas. Me fijé entonces en
su indumentaria. Llevaba una camisa floreada y de mangas largas y demasiado
holgadas. Una especie de volantes que se recogían o ceñían en un chaleco marrón
que delineaba una figura indudablemente femenina. Era un vestido vulgar, pero
me costaba reconocerlo, quizá por mi falta de habilidad para interpretar los
dictados de modas y estilos. Me fijé entonces en su rostro y descubrí unos
rasgos extraordinariamente familiares, estaba segura de estar ante alguien que
conocía, que había visto recientemente y que no era una eminencia académica. La
profesora detectó mi desconfianza pero no mostraba signo alguno de incomodidad,
era como si fuera de clase se hubiesen abierto unas enormes puertas por las que
entraba la primera luz de la mañana y la primera brisa de un nuevo día de
otoño. Miré su pelo y su peculiar sombra de ojos, pero sólo cuando se dejó
colgando por una cadenita desdorada sus gafas de montura metálica pasadísimas
de moda me acordé de su verdadero nombre y de su verdadera profesión, era la
Doctora Meilán, una traumatóloga incompetente que me había desatendido en la
consulta sólo hacía escasas horas sobre mi esguince.



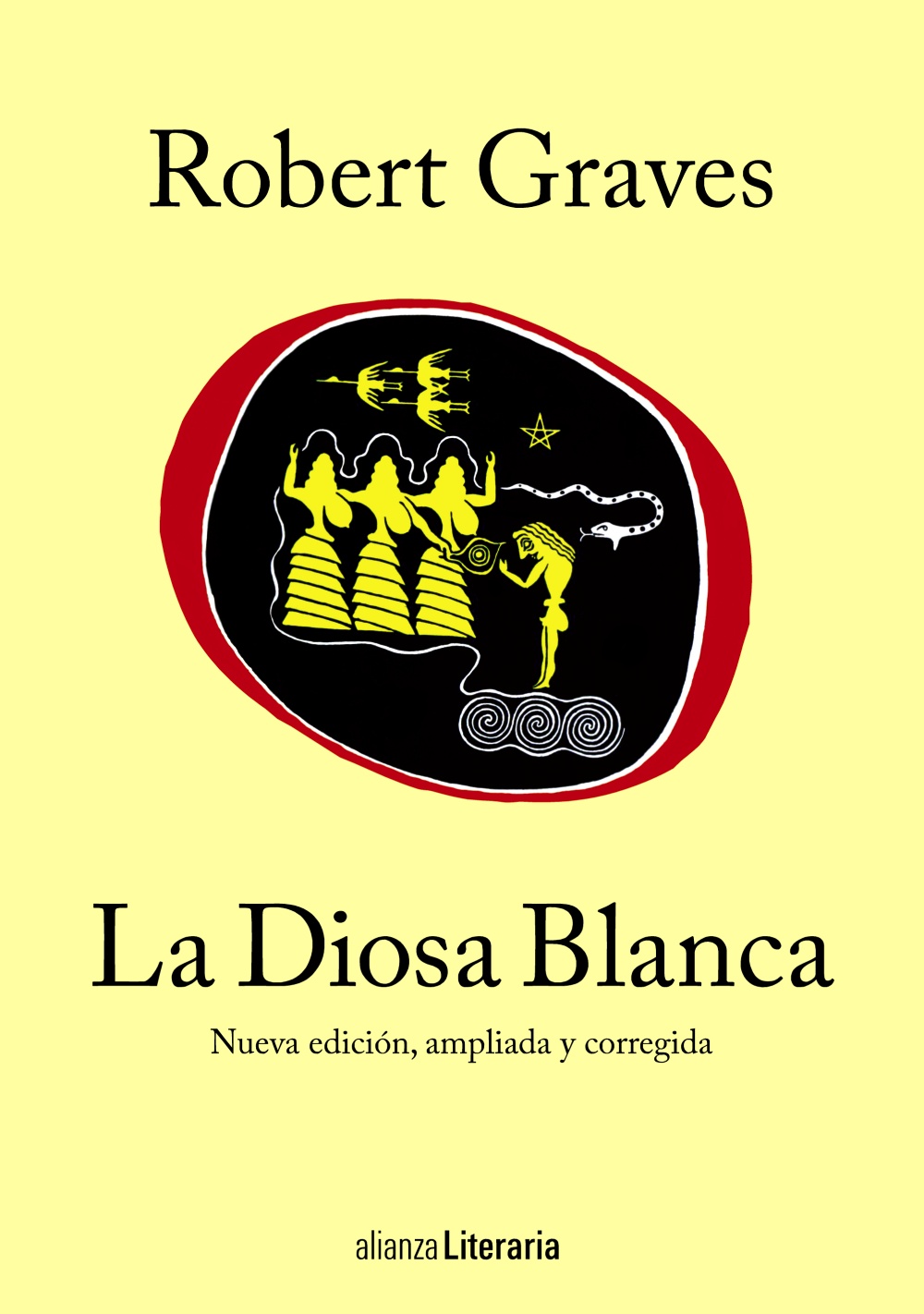

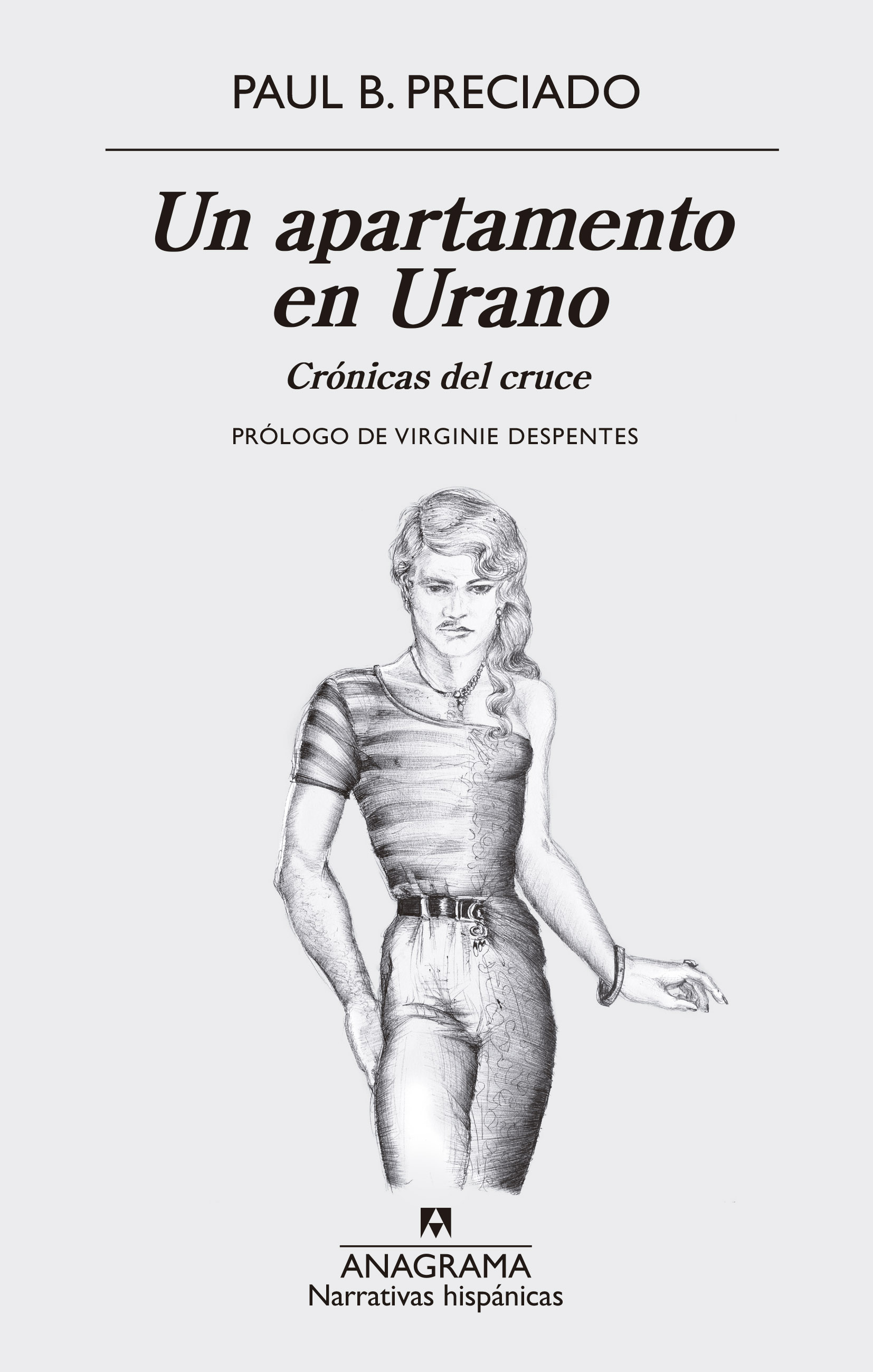



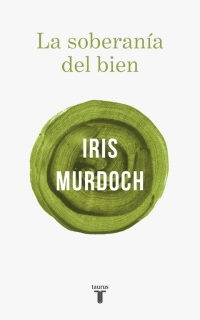

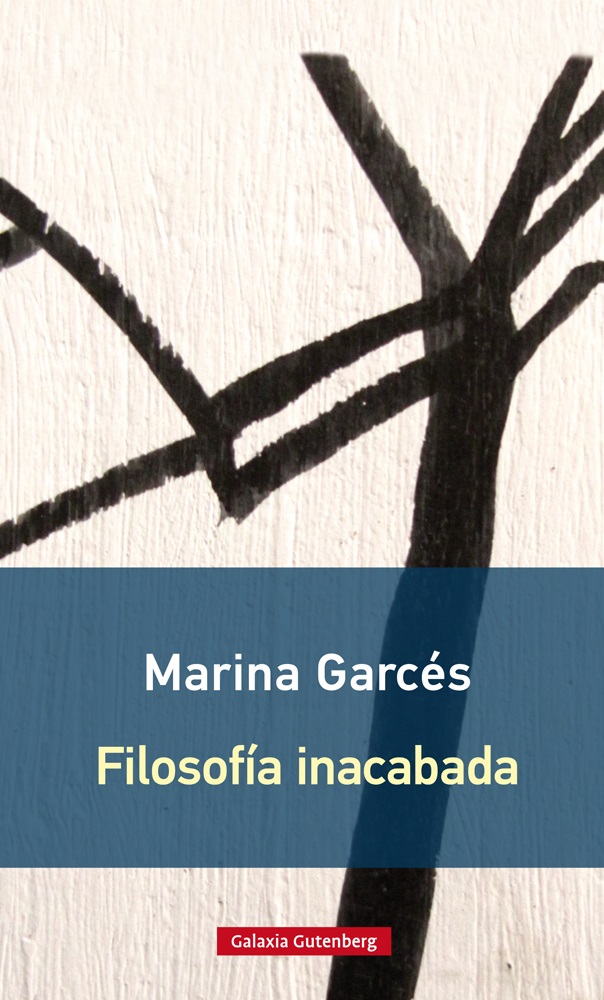










.jpg)
.jpg)

